No es fácil de explicar, y aun así no parece necesitar demasiada explicación. Literatura e insomnio han ido siempre de la mano. Porque el silencio y las mejores ideas aparecen mientras el mundo duerme, porque la escritura vive en parte de la soledad del noctámbulo, bordeando ese filo entre lo real y lo ficticio. Porque en mitad de la noche se desvelan la imaginación, los demonios y las grandes historias. O porque la lectura termina siendo siempre un acto clandestino al amparo de una luz tenue. Las razones son infinitas, aunque ninguna de ellas sea capaz de ofrecer una respuesta definitiva.
Sin embargo, esta relación entre la privación del sueño y la creación literaria no ha sido siempre la misma. Sobre todo cuando ha pasado de ser un primitivo mecanismo de supervivencia o una cualidad propia de los grandes genios de la literatura, a convertirse en uno de los males más acuciantes de nuestro tiempo.
“Nuestro cuerpo desarrolló la capacidad de alterar sus ritmos naturales de sueño como respuesta a entornos en los que abundaban los peligros. Al permanecer conscientes durante una parte de la noche, los insomnes habrían tenido una ventaja natural para detectar a tiempo ataques nocturnos”, escribe David Jiménez Torres en su ensayo El mal dormir: un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio (Libros del Asteroide, 2021).
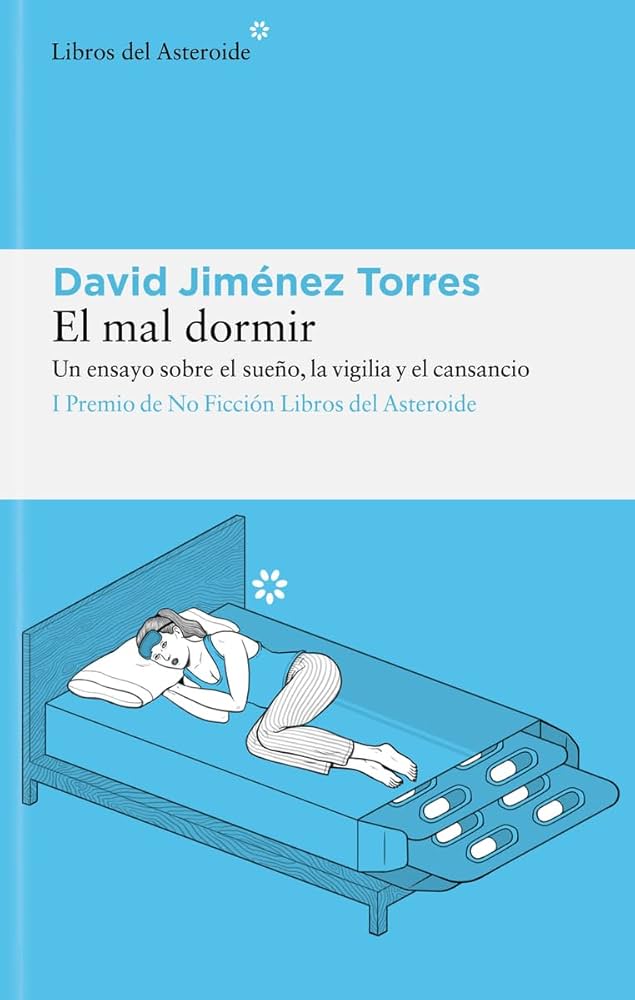
Y como mecanismo de supervivencia utilizó Sherezade sus mil y una historias, provocando una suerte de insomnio ansioso en el rey Shahriar. Obra fundamental para la literatura universal y pionera del cliffhanger. Este ciclo de mil y una noches transforma el insomnio real de Shahriar (desvelado por traiciones) en un ritual de suspensión: no duerme para no perder el hilo, y así la narradora acumula tiempo para redimirlo.
También Penélope, en la tradición clásica, se sirvió de las noches en vela para protegerse. Destejiendo ese telar infinito con el que mantuvo a raya a sus pretendientes. O Gilgamesh, en la épica sumeria, retado por los dioses a probar su divinidad resistiendo siete noches de insomnio, considerado entonces un atributo de inmortalidad.
Pero una vez llegó la modernidad, el Renacimiento, preocupado por el humanismo y el método científico, descubrió que aquel signo de poder y resistencia sobrehumana podía convertirse en locura. Así trató de demostrarlo Robert Burton en Anatomía de la melancolía (1621), un ensayo enciclopédico que disecciona el insomnio como uno de los seis pilares fundamentales que pueden pecar contra la naturaleza del cuerpo. Burton asegura en este tratado proto-científico que la vigilia prolongada recalienta y reseca el cuerpo, empeorando el humor, lo que genera ansiedad, miedo, tristeza, síntomas característicos del insomne melancólico.
De forma menos científica, más cómica o patética, presenta Cervantes a su insomne Don Quijote (1605–1615), cuya locura proviene directamente de las noches enteras sin dormir, leyendo aquellas novelas de caballerías en las que quiso verse reflejado el caballero de la triste figura.

“Se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio” (El Quijote, primera parte, 1605).
Pero llegó el Romanticismo, y los locos se convirtieron en héroes, y la enfermedad de la vigilia en un atributo de las almas creativas. Fue en una noche en vela en Villa Diodati (1816) cuando, bajo el influjo de Byron y su lectura de Fantasmagoriana, Mary Shelley y John Polidori se inspiraron para escribir Frankenstein y El vampiro, respectivamente. Noches sin dormir que se convierten en el escenario ideal para la proliferación de flâneurs simbolistas como Baudelaire o Rimbaud, y para los encuentros de los amantes y el nacimiento de las ilusiones, como en Noches blancas (1848) de Dostoievski.
El paradigma del creador-insomne continuó en el siglo XX, con Kafka encontrando la respuesta a sus problemas de sueño en su vocación. “Creo que este insomnio se debe únicamente a que escribo”, apuntó en su diario. Hemingway fue más allá, haciendo del insomnio un relato en Ahora me acuesto (Now I Lay Me, 1927): “No me quería dormir porque llevaba mucho tiempo viviendo con la certeza de que, si alguna vez cerraba los ojos en la oscuridad y me dejaba llevar, mi alma saldría de mi cuerpo”.
Nabokov se tomó al pie de la letra aquello de que no dormir te hacía mejor literato afirmando que “el sueño es la más imbécil de las fraternidades humanas, la que más derechos reclama y la que exige rituales más ordinarios. Es una tortura mental que a mí me parece envilecedora”. En esta misma línea Leonard Cohen escribe: “El último refugio del insomne es su sentido de superioridad sobre el mundo que duerme” en la novela El juego favorito (1962).
Sobre otro tipo de insomnio, menos romantizado, más personal y ligado a cuestiones psicológicas escribió Virginia Woolf en sus diarios, causa y consecuencia del trastorno bipolar que padeció. Sylvia Plath, en su poema Insomne, describió el amanecer tras noches sin dormir como “su enfermedad blanca”. También Esther Greenwood, su alter ego en La Campana de cristal (1963), sufre vigilia perpetua donde “la ciudad se cerraba a su alrededor”, con paranoia creciente y percepciones distorsionadas del espacio.

Más político es el sentido que dio la poeta Anne Sexton a este trastorno del sueño. Diagnosticada con depresión y desorden bipolar a los 28 años, su terapeuta la animó a escribir como terapia. A lo que siguió una carrera poética revolucionaria donde la maternidad, la sexualidad femenina y el insomnio depresivo se convirtieron en temas confesionales prohibidos para la sociedad estadounidense de los 50. En poemas como “Muchacha desconocida en un pabellón de maternidad”, Sexton entrelaza el insomnio de una madre joven, la angustia del parto, la imposibilidad de dormir por hambre del bebé, con un tono crudamente corporal: los labios del bebé “como animales”, el alimento como “esa roja enfermedad”.
Una tendencia, la del insomnio como cuestión social más que personal, que ha ido remarcándose a medida que ha dejado de ser una “enfermedad de artistas”, para convertirse en epidemia global. Según un estudio reciente del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), a escala global se estima que alrededor del 10% de adultos cumple criterios de trastorno de insomnio, y otro 20% padece insomnio ocasional, lo que deja a un tercio de la población con problemas significativos de sueño.
En España, según datos de la Sociedad Española de Sueño (SES), aproximadamente el 43% de la población presenta algún síntoma de insomnio, y el insomnio crónico se ha triplicado en los últimos 20 años, afectando ya al 14% de la población adulta española (alrededor de 5,4 millones de personas).

Se trata de un problema urgentemente colectivo, ya no hay romantización que valga. Así lo demostró uno de los libros más radicales en torno a las consecuencias que el mal dormir puede provocar, convertido ya en un clásico contemporáneo: El club de la lucha de Chuck Palahniuk (1996). En esta novela que ahora asociamos a la película de Fincher, el insomnio de su protagonista es el punto de partida para apuntar contra el materialismo, el nihilismo y el desencanto del ser humano en la sociedad posmoderna. “Cuando se padece de insomnio nada parece real. Las cosas se distancian. Todo parece la copia de una copia de una copia”, confiesa su protagonista.
La vigilia perpetua se ha convertido en un debate en sí mismo para construir novelas, ensayos, películas y todo tipo de material creativo para hablar de nuestro propio colapso como sociedad. Así lo estudia Marina Benjamin en su ensayo titulado Insomnio (Chai Editora, 2020), o David Jiménez Torres, en el anteriormente citado El mal dormir, de 2021.
“No podemos dormir porque somos jóvenes y las jóvenes no duermen mucho, no podemos dormir porque somos viejos y los viejos no duermen tanto, no podemos dormir porque somos la mediana edad y es cuando peor se duerme”, escribe Isaac Rosa al inicio de Las buenas noches (Seix Barral, 2025). Novela en la que las condiciones materiales (precariedad, divorcio, inestabilidad) generan un insomnio de masas, mostrando la tendencia de que el buen sueño se está convirtiendo cada vez más en un lujo.
Todavía más acentuada se presenta esta tesis en el último trabajo de Ana Penyas, premio nacional del cómic 2018, con su obra En vela (Salamadra Graphic, 2025). Penyas investiga el insomnio desde una radiografía visual de clase y género, mostrando cómo hombres y mujeres cuidadoras, precarizadas y violentadas cargan con la vigilia colectiva que sostiene un sistema quebrado.
Una tendencia cada vez más consolidada que marca un volantazo en la relación que la literatura en particular, y el ser humano en general, tienen con su capacidad para soñar, la gestión de la vigilia y sus múltiples consecuencias para la salud mental y social de esta generación.

